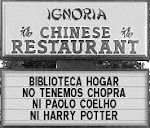lunes, 13 de julio de 2009
viernes, 26 de diciembre de 2008
Ética secular
.
En estos días críticos para la estabilidad política (social y financiera) de México (y global), los periódicos se vuelven pasquines de notas rojas: con "cabezas" que hablan de descabezados y "balazos" que enumeran totales de muertos y heridos en balaceras, donde no faltan los rifles de asalto AR-15 o los fusiles AK-47; parece que cada nota nos ofrece nociones más precisas de armamentística y medicina forense, pero menos claridad respecto al estado de Derecho y a la gobernabilidad.
.
En medio de las sanguinarias tragedias (de tinte shakesperiano) descritas en los periódicos, afortunadamente no faltan herramientas de entendimiento (al final, también, herramientas nemotécnicas para no olvidar lo que va pasando en el proceso histórico que nos compete), esto en los artículos de opinión y, de vez en cuando, en las editoriales.
.
Extraídas de esas herramientas críticas, van estas pildoritas de sabiduría que bien valen como obsequio de Navidad (y, mejor aún, de postNavidad) o como valores a considerar en este cierre de año viejo y apertura del nuevo:
.
- "Sólo mediante la aceptación del otro es posible la construcción humana de lo propio".
.
- "Negar la humanidad de los otros es la Biblia de cualquier fanatismo".
.
- "Mientras que la ética brega por la justicia y por el ser humano, el fanatismo desconoce el valor del diálogo y el derecho a la vida de otras personas. Mientras que la primera es incluyente, el fanatismo se basa en la exclusión".
.
- "Encontrar las vías para aminorar las distancias hombre-hombre, mujer-mujer y mujer-hombre es lo que se requiere para que el fundamentalismo deje de crecer y sus voceros tengan menos argumentos para cargar sus plumas y sus armas contra quienes no comulgan con su ceguera".
.
Si bien las citas de Arnoldo Kraus aquí enlistadas forman parte de su artículo "Contra el antisemitismo" (La Jornada, 24 de diciembre de 2008, p. 13) y, por tanto, su contexto de opinión es específico, no dejan de ser píldoras (o cápsulas de efecto prolongado) de sabiduría que debiesen pensarse e intentar practicarse en los distintos espacios de vida cotidiana; ésta sería una óptima manera de cambiar la trágica inseguridad en la que se mece, como una gorda sedentaria en su sillón favorito, la incertidumbre en que vivimos cada día... (y, a su vez, sería una forma de propiciar el cambio de color en las notas de diversos diarios...).
.
¡Que el 2009 y los siguientes años
se forjen con la ética secular
de cada uno de nosotros!
.
miércoles, 10 de diciembre de 2008
LUZ DE AÑO NUEVO
Inés Arredondo. Río Subterráneo.
Me miraba. Era un negro. Íbamos los dos colgados, frente a frente. Me miraba con ternura, queriéndome consolar. Extraños sin palabras. La mirada es lo más profundo que hay. Sostuvo sus ojos fijos en los míos hasta que las lágrimas se secaron. En la siguiente estación, bajó.
Elisena Ménez Sánchez. Abre-vi-ando. Cuentos poéticos con final de luna.
Al llegar su tren, aborda el último vagón que va al poniente; yo espero el que me llevará al oriente.
Sin despedirnos, su rostro se aleja por el túnel hasta que pierdo su luz.
.
Las luces festivas de la temporada decembrina, además del alumbrado público, incrementan el claroscuro de la zona, por momentos muy iluminada y colorida y, por otros, sombría y casi lúgubre.
.
No hay nadie más que una delgada MUJER SOLITARIA caminando por la acera de esas calles en dirección a la estación del Metro. Su ropa, abrigo y pantalón negros, además de una bufanda rojiza y un par de mitones del mismo tono de la bufanda, son livianos para el frío invernal que, con viento cortante, se antepone al paso de la MUJER SOLITARIA, levantándole de vez en cuando las puntas bajas del abrigo o, en oleajes, su cabello suelto.
.
Cuando, por el viento, el bailoteo de los cabellos descubre el rostro de la MUJER SOLITARIA, se percibe tristeza en ella.
.
.2. CALLES COLONIA ROMA/ EXTERIOR-INTEROR/ NOCHE.
El trayecto de la MUJER SOLITARIA, a paso uniforme y rápido, es acotado por el interior de algunas casas o departamentos, y el interior de restaurantes y bares abiertos en donde personas reunidas festejan juntos los últimos momentos del año que está por terminar. El interior acogedor, cálido y bien iluminado contrasta con el oscuro exterior de invierno agreste por donde sigue su camino la MUJER SOLITARIA.
.
.3. CALLES COLONIA ROMA/ EXTERIOR/ NOCHE.
La MUJER SOLITARIA se detiene ante un aparador de regalos.
.
.4. TIENDA DE REGALOS EN COLONIA ROMA/ INTERIOR/ NOCHE.
La variedad de muñecos, carritos, osos, cajitas y demás bisuterías no obstruye la presencia del reloj de pared al fondo del negocio, cuyo segundero en movimiento hace que las manecillas del reloj marquen las 23:40 horas.
.
.5. TIENDA DE REGALOS EN COLONIA ROMA/ INTERIOR-EXTERIOR/ NOCHE.
Desde la vidriera del aparador de regalos, la MUJER SOLITARIA compara la hora del reloj del negocio con la de su reloj de pulsera; ambos concuerdan en tiempo.
.
.6. CALLES COLONIA ROMA/ EXTERIOR/ NOCHE.
A su paso, la MUJER SOLITARIA se cruza con una pareja de HOMBRE y MUJER vestidos con ropas coloridas, brillantes y abrigadoras; ambos bajan de un automóvil y, después de darse un beso en los labios, entran al restaurante-bar más cercano. Ninguno de los dos nota la presencia de la MUJER SOLITARIA. Ella sigue caminando rápidamente. Entre sombras, esquiva los charcos.
.
.7. CALLES COLONIA ROMA/ EXTERIOR/ NOCHE.
Mientras cruza la calle desierta de vehículos en tránsito, la MUJER SOLITARIA mira hacia la ventana de una casa donde una familia comparte la cena de fin de año.
.
.8. CASA/ INTERIOR-EXTERIOR/ NOCHE.
En el antecomedor, donde hay una ventana que da a la calle y por la que se ve pasar a la MUJER SOLITARIA, la familia reunida comparte la cena de fin de año.
.
.
9. CASA/ INTERIOR/ NOCHE
.
Diez adultos, de entre 20 y 60 años, hombres y mujeres, entre bocado y brindis, platican en el antecomedor. En frente de los comensales, seis adultos más, de entre 30 y 40 años, hombre y mujeres, platican en la sala, con la televisión prendida y sin verla. Hay cinco niños que van y vienen, correteándose entre los muebles, y un par de adolescentes sentados en los escalones que llevan a un piso superior, ambos comparten los auriculares conectados a un iPod, desde el cual escuchan música.
.
El ambiente es festivo, saturado de risas, ruido de televisión, gritos de los niños mientras corren y los que dan sus madres para controlarlos, además del sonoro trasiego de trastes y copas. En medio de ese baraúnda, destacan algunas palabras:
¿Ya cada quién tiene su copa?, ¿no la vayan a perder, ya falta poco para el brindis?
.
HOMBRE ADOLESCENTE
¿Más brindis, ma’? ¡Si mi tío Beto ya está bien servido...!
.
MUJER ADULTA 2
Lo que pasa es que él anda festejando desde en la mañana en la oficina y hace rato en casa de su hermano, ¿no, Beto?
.
HOMBRE ADULTO 1
¡Bendito Dios, sí!
.
HOMBRE ADULTO 2
(Golpeando la copa con un cuchillo) ¡Atención, todos! ¿Ya oyeron el propósito de año nuevo de la abuela? Escuchen bien: ¡Se va a volver a casar!
.
NIÑA
¡Ah… no abue… ya somos muchos! (Risas de todos los presentes).
.
NIÑO
¡Sí, que se case la abuela! (Continúan las risas de todos).
10. CALLES COLONIA ROMA/ EXTERIOR/ NOCHE
.
La MUJER SOLITARIA sigue su andar, ahora tiene los ojos irritados, rojizos y sin lagrimear.
.
.11. ESTACIÓN METRO INSURGENTES/ EXTERIOR/ CERCA DE LA MEDIA NOCHE.
La MUJER SOLITARIA llega a la glorieta del Metro Insurgentes, entra a ella. Todos los negocios están cerrados. No hay ninguna persona caminando en los alrededores. Ella camina hacia la entrada de la estación.
.
.12. ESTACIÓN METRO INSURGENTES/ INTERIOR/ CERCA DE LA MEDIA NOCHE.
En un rincón de la entrada de la estación del Metro la MUJER SOLITARIA ve a una familia de indigentes que comparten, en comunión, un poco de pan y leche. Los ojos de ella están a punto de romper en llanto.
.
.
13. ESTACIÓN METRO INSURGENTES/ INTERIOR/ CERCA DE LA MEDIA NOCHE
.
La MUJER SOLITARIA pasa el torniquete de entrada. Sólo hay un policía que la saluda con una modesta inclinación de cabeza. Sigue caminando, baja las escaleras, en el descanso de éstas ve dormitar a un indigente con ropa roída.
.
Al llegar al andén, infinitamente largo y solitario, después de resistir la salida de las lágrimas, no puede contenerse más y la MUJER SOLITARIA comienza a llorar; su rostro se deforma de tanto dolor.
.
Camina hasta el área donde se estacionará el primero de los vagones al llegar el tren y se recarga en el muro.
MUJER SOLITARIA
¡Maldita sea!
La MUJER SOLITARIA pone atención a unos pasos que se acercan por el andén opuesto.
.
Se acerca tranquilamente, hasta quedar frente a ella, en el andén opuesto, un HOMBRE FORNIDO, alto, de tez oscura, con aspecto y rasgos de extranjero; viste una chamarra, guantes y bufanda muy gruesos.
.
Llegan los dos trenes, el que va al oriente y el que va al poniente.
.
.15. ESTACIÓN METRO INSURGENTES/ INTERIOR/ MEDIA NOCHE.
Cada uno, la MUJER SOLITARIA y el HOMBRE FORNIDO, sube al respectivo tren de sus andenes.
.
.16. VAGONES DEL TREN/ INTERIOR/ MEDIA NOCHE.
La MUJER SOLITARIA y el HOMBRE FORNIDO, cada uno en su tren, quedan en vagones contiguos, uno frente a la otra; lo único que los separa es la puerta de cada vagón. Ambos se miran; de los ojos de ella siguen brotando algunas lágrimas que empiezan a ceder bajo el mirar profundo y consolador del HOMBRE FORNIDO. Ella deja de llorar.
.
En los andenes, los relojes acaban de marcar las 24:00 horas.
.
La MUJER SOLITARIA y el HOMBRE FORNIDO siguen mirándose. Las lágrimas de ella se han secado.
.
.17. VAGONES DEL TREN/ INTERIOR/ MEDIA NOCHE.
Al marcar el primer minuto del año nuevo, el tren en el que se encuentra la MUJER SOLITARIA comienza a avanzar.
.
Poco a poco se distancian los trenes, los vagones y los cuerpos de los dos personajes; sin embargo, la MUJER SOLITARIA y el HOMBRE FORNIDO siguen aferrados una al otro con sus miradas.
.
Cuando dejan de verse, ella se pega a la puerta para tratar de sostener el último hilo de mirada que queda pendiente en la luz de los vagones del tren que abordó el HOMBRE FORNIDO.
.
El tren en el que ella viaja entra al túnel. En la distancia, pierde la luz del tren que ha quedado atrás. La MUJER SOLITARIA cierra sus ojos.
¡Carajo… un año más…!
18. VAGONES DEL TREN/ EXTERIOR-INTERIOR/ MEDIA NOCHE
.
Desde el túnel, fuera del tren, el rostro de la MUJER SOLITARIA, con la frente recargada en la ventana de la puerta del vagón y los ojos cerrados, pasa tan rápido como el resto de los vagones.
.
El tren se va alejando hasta desaparecer y dejar a oscuras el túnel subterráneo entre estaciones del Metro de la ciudad de México.
sábado, 4 de octubre de 2008
CALIBRE 68

.

.

sábado, 20 de septiembre de 2008
Interpretación oral de la palabra escrita
Al tener su origen en la transmisión oral, parecería que la literatura hubiese perdido su oralidad con la escritura, pero no es así. La transmisión de generación en generación de textos orales, así como la escritura tienen el mismo fin: evitar que la palabra, hablada o escrita, se pierda.
.
Con el invento de la grafía y el establecimiento de sus convenciones, la palabra pudo palparse y verse, mas nunca perdió sonoridad. Los textos quedaron escritos con sonidos y silencios. Aprovechándose de ello, muchos autores han escrito sus obras para que éstas sean leídas en voz alta. Poemas, obras dramáticas, algunos cuentos y novelas tienen esta posibilidad.
.
En este contexto, creer que todo aquel que puede hablar y ver o palpar palabras es capaz de leer en voz alta un texto escrito resulta erróneo. No toda lectura de este tipo tiene calidad para ser escuchada y entendida por el espectador, ni aun poniendo éste toda su atención de por medio.
.
En cuestión de lectura en voz alta debe tomarse en cuenta que se trata de “una estrategia válida [...] siempre y cuando no se reduzca a una mera oralización del texto. Si al lector sólo se le pide que sonorice los signos gráficos que tiene ante sus ojos, [tendremos] una simple y muy discutible actividad de oralización, pero nunca podremos hablar de ‘comunicación basada en la lectura’ ni de verdadera ‘lectura expresiva’”.[1]
.
Hablar de lectura en voz alta, es hablar de interpretación y no todo lector es un intérprete, lamentablemente tampoco todo escritor resulta ser buen intérprete incluso de sus propios textos, por más lecturas que haga de sus obras en las respectivas presentaciones.
.
Al leer en voz alta, hay que transmitir la intención emocional del texto modulando el timbre, el volumen, la entonación; cada texto precisa de tonos e inflexiones determinadas para comunicar ironía, sorpresa, velocidad, monotonía, espanto o cualquier otra intención del texto escrito.
.
Rodolfo Castro afirma que “más que descifrar signos para que otros escuchen, esta lectura supone entregarse al texto, creer en él, cargarlo con nuestra esencia [...;] no se lee en voz alta para ser escuchado, [sino] para que los que escuchan vean el sonido, se arropen en él, lo habiten [..., por lo tanto] el desafío del lector en voz alta es el de transformar esos signos inertes en volúmenes tangibles que respiren, se muevan con libertad y [...] toquen al que escucha, lo conmuevan de tal manera que su sensación sea como la de estar viendo el sonido”.[2]
.
En otras palabras, “leer en voz alta es hacer que nuestro interior resuene. Es poner en juego los propios sentimientos y ponerse en sintonía emotiva con el texto y con los demás participantes de esa lectura [... la cual es] un acto de voluntad [... que] requiere de nuestra complicidad para que aceptemos que lo que se está leyendo sí está ocurriendo”.[3]
.
Complicidad, calidad interpretativa (incluso en la adaptación de textos) y capacidad para conmover, haciéndome ver el sonido de los textos, he tenido la fortuna de encontrar en contados intérpretes, algunos en viva voz otros en discos grabados.
.
Respecto a las grabaciones, atesoro discos con loables interpretaciones de textos, como el segundo volumen del Homenaje a Federico García Lorca, bajo el sello Orfeón, con las voces de Rafael Acevedo y Ofelia Guilmáin, y Sor Juana hoy, de Warner Music México, en el que Ofelia Medina lee y canta textos de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana.
.
Este año agrego a mi tesoro dos álbumes con lectura acompañada de música e interpretación cantada de textos (adaptados para este fin): uno de ellos se titula Dile a la Luna que venga y el otro, Paracaídas que no abre.
.
 .
.En Dile a la Luna que venga, Ricardo Brust (actor, locutor y doblador de voz para cine y televisión, a quien se le escucha en los anuncios de Pepsi) nos regala, en la producción hecha por él, sus interpretaciones, editadas con música, de textos de León Felipe, Eliseo Diego, Federico García Lorca, Octavio Paz, Zapato, Ricardo Bernal y de su autoría.
.
El audio del disco compacto, así como la portada y contraportada, pueden descargarse de manera gratuita desde la página de Luna X Radio Interna.
.
Paracaídas que no abre está basado en la prosa poética del mexicano Alejando Páez Varela; en el álbum participan distintos intérpretes, cada uno con su peculiar estilo: Laura de Ita, Patricia Llaca, Jaime López, Vanessa Bauche, Dolores Tapia, Abel Membrillo, Ari Brickman, Martha Claudia Moreno, Carmina Narro, Álvaro Guerrero, Juan Cristóbal Pérez Grobet, Gerardo Pozos, José Luis Domínguez, Renata Wimer, Nuridia Briceño, el grupo Polka Madre y el autor de los textos.
.
La realización de Paracaídas que no abre incluye: el libro de Páez Varela, editado por Almadía y de venta en librerías mexicanas, la publicación de algunos textos del libro en el sitio homónimo http://paracaidasquenoabre.com/, los videos de la grabación del disco y el disco, incluido en el libro en venta, aunque el audio puede descargarse, de manera gratuita, en el sitio web. En dicho álbum está registrada la interpretación de catorce textos (uno de pilón).
.
El audio del Paracaidas me recuerda el concepto del disco Urbe probeta, en el que escritores mexicanos experimentan la fusión de sus textos con música electrónica. Sin embargo, en Urbe probeta se perciben altas y bajas en la elección del material, en tanto que en Paracaidas se mantiene uniforme la calidad de la producción artística (a cargo, ésta y la música, de la actriz y cantante Laura de Ita).
.
¡Bienvenidas sendas producciones discográficas: Dile a la Luna que venga y Paracaidas que no abre!, cuyas interpretaciones orales rescatan y trascienden la palabra escrita.
.

.
[1] Kepa Osoro. "Sugerencias para leer mejor en voz alta", en el sitio web del Proyecto de lectura para centros escolares, PLEC.
[2] Rodolfo Castro. "Habitar el sonido", en el sitio web de la revista Nuevas hojas de lectura.
[3] Ibidem.
.
sábado, 6 de septiembre de 2008
Textos desde el Tíbet 2
La Maga, desde el Tíbet.
viernes, 5 de septiembre de 2008
Sobre la enfermedad incurable de escribir

El título de estas líneas identifica (en latín) una enfermedad poco común, que afecta a individuos de ambos sexos y de cualquier edad (pero rara antes de los 8-10 años), y aunque progresiva e incurable, también es benigna y las personas enfermas pueden alcanzar edades tan avanzadas como el resto de la población. Hasta donde he podido averiguar, la enfermedad no es contagiosa y no se ha descartado un posible componente genético o de predisposición; aunque su causa es totalmente desconocida, los autores están de acuerdo en que un elemento curioso es la regla en los pacientes: leen mucho.
.
Insanabile scribendis cacoethes (ISC) significa “enfermedad incurable de escribir”. El padecimiento es tan antiguo como el hombre (único animal que sabe escribir) y entre quienes lo han sufrido se cuentan a Herodoto, Plinio, Tucídides, Platón, Aristóteles, los Evangelistas, Plotino, Galeno, San Agustín, Santo Tomás, Erasmo, Dante, Shakespeare, Cervantes, Netzahualcóyotl, Melville, Kafka, Mann, Hemingway, Yourcernar, Reyes, García Márquez, y muchos otros, pero que frente a los miles de millones de seres humanos no afectados por esta enfermedad que han vivido en la Tierra desde que H. sapiens surgió, hace unos 50 000 años, realmente son muy pocos, representan una fracción infinitesimal y cuantitativamente despreciable de la humanidad. Pero cualitativamente son indispensables para identificar y definir al hombre porque son los representantes de su conciencia, los portadores de su voz y los testigos de su historia y de sus sueños.
.
Desde luego, hay muchas maneras de escribir y muchísimos temas posibles. Para el enfermo de ISC esto abre un mundo casi infinito de posibilidades: cartas, cuentos, novelas, ensayos, teatro, poesía, periodismo y otras formas genéricas más están al alcance de todos, mientras los textos más técnicos corresponden a los especialistas y los libros de filosofía… a los filósofos. Además, no solamente todo lo que existe en el Universo puede ser tema de un escrito, sino también todo lo que puede generar la imaginación humana. Para el enfermo de ISC el problema no es encontrar un tema y decidir si lo tratará como cuento humorístico o poema alejandrino; el problema es no escribir. Un amigo que sufre de ISC crónica grave me dijo: “Antes siempre estaba escribiendo un libro, pero debo haber empeorado porque ahora, ¡estoy escribiendo dos al mismo tiempo!”
.
Un paciente con ISC es relativamente fácil de reconocer: si va por la calle lo más probable es que traiga varios libros bajo del brazo y que camine distraído, mirando todo pero no viendo nada, desaliñado y ligeramente despeinado (si no es que viste como “hippie”, con morral y huaraches), con una expresión entre beatífica y ausente. En cambio, si se encuentra en una librería (su habitat más común) su aspecto cambia radicalmente y puede adoptar dos formas, conocidas como A y B: en la forma A se transforma en un enajenado que va de un estante de libros a otro de manera intempestiva, intenta examinar varios volúmenes al mismo tiempo, gesticula grotescamente y se ríe con sí mismo, atropella a otros clientes sin disculparse (sin darse cuenta siquiera) y sale y entra varias veces a la librería, como si fuera difícil alejarse de ella (que es exactamente lo que pasa). En la forma B, también conocida como catatónica por los franceses (catathonique) el enfermo de ISC llega violentamente a la librería, toma un libro, lo abre y permanece absolutamente inmóvil y estático por periodos de 9 2 horas promedio. La forma B puede terminar de dos maneras: o el sujeto con ISC es violentamente arrojado de la librería por los empleados cuando llega la hora de cerrar, o bien cesa el ataque y el paciente (sin comprar el libro) abandona normalmente el local. Álvaro Gómez Leal, un conocido estudioso regiomontano de la ISC, ha señalado que entre las mujeres afectadas existe una pronunciada tendencia a tener gatos (de los que hacen “miau”) en su casa.
.
Naturalmente, la ISC se manifiesta sobre todo por la escritura continua y compulsiva, que no toma en cuenta ni las dotes de escritor del paciente ni la crítica y la tolerancia de los posibles lectores. Otro amigo que también sufre de ISC crónica confiesa que escribe entre 7 y 16 cartas diarias, dirigidas a sus amigos y a un ejército de otros amigos imaginarios, cuyos nombres y direcciones copió o inventó y guarda en un tarjetero cuidadosamente ordenado alfabéticamente; cuando le pregunté si, dados los costos actuales de los portes de correos, estaba enviando tan profusa correspondencia, me contestó con una dulce sonrisa: “¿Enviar mis cartas? No, no… no las escribo para eso. Las escribo para escribirlas. Además, las mejores siempre resultan estar dirigidas a Sócrates (creo que su dirección está equivocada), a un Coronel a quien nadie le escribe y que vive en Macondo, y a Gabriel Zaid, que de todos modos nunca contesta.”
.
La ISC es mucho más frecuente de lo que señalan los textos clásicos de medicina, que tienden a aceptar una tasa de morbilidad relativamente baja, no porque no reconozcan su carácter definitivamente patológico sino porque se basan en publicaciones oficiales de padecimientos cuya ocurrencia debe reportarse en forma obligatoria, como el sarampión o la difteria. Por razones desconocidas, la ISC no está clasificada entre las enfermedades reportables. Es posible que esto se deba a que algunos enfermos de ISC han tenido mucho éxito entre el populacho con sus obras y las autoridades no desean instituir reglas impopulares. Por ejemplo, uno de ellos escribió un libro que empezaba diciendo: “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme…”, y otro enfermo de ISC empezó el último de sus libros con la frase: “Era inevitable: el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados…”
.
martes, 5 de agosto de 2008
Textos desde el Tíbet 1
Adelante, un taxista desacelera su prisa y avanza tranquilo al paso en que la mujer fluye. Asomando la cabeza por la ventanilla grita: "¿te llevo?...", "¡súbete!...", "No te cobro...".
.
sábado, 26 de julio de 2008
miércoles, 16 de julio de 2008
Conciencia de su muerte: esencia del hombre
Uno de los conflictos que más atormentan al hombre es el de enfrentar su propia muerte.
.
No obstante que carecemos del hábito de pensar en nuestra propia extinción e incluso queremos rebasar el límite de la mortalidad esperando que nuestros actos nos den trascendencia a través de los siglos, como humanos, nos sabemos seres para la muerte y en función de ello vivimos.
.
En La epopeya de Gilgamesh, en el ensayo “Reflexión sobre la muerte” de Jaime Torres Bodet y en la novela La muerte de Iván Ilich de León Tolstoi se nos muestran ejemplos, entre muchos otros, de cómo el hombre enfrenta la circunstancia de su finitud a través de la esencia que lo separa de animales y dioses, esencia que no es su muerte, como tal, ni su incapacidad para alcanzar la inmortalidad, sino la conciencia de saberse un ser para la muerte.
.
En el Gilgamesh,[1] a diferencia de los hombres, los dioses son inmortales; para ellos la muerte no existe y, por lo tanto, no tienen conciencia de ésta; por su parte, los animales, aun siendo mortales, carecen de esta conciencia, para ellos la muerte es impensable. Ante lo imposible y lo impensable, el hombre se hace consciente de su límite.
.
En los textos mencionados de Bodet y Tolstoi se presenta otra cualidad del ser humano consciente de este hecho: por falta de salud, el hombre que se aproxima a su muerte sufre un distanciamiento del resto de los hombres enajenados del proceso degenerativo de su condición física.
.
En su ensayo, Torres Bodet afirma que vivir es un acto de egoísmo como también lo es el temor de morir porque quien comienza a aproximarse al final de sus días se queda solo ante su propia angustia, contemplando el “espectáculo de esa solidaridad admirable que representa, para los vivos, la fe en la vida”,[2] y agrega:
.
“[…] se vive y se muere solo. La diferencia estriba en que, mientras vivimos, hay seres que nos odian y que nos aman. Nos envidian o nos desprecian; pero el que sabe que va a morir está más allá del odio y del amor, de la envidia y hasta del desprecio”.[3]
.
En el caso de La muerte de Iván Ilich, el protagonista se enfrenta a este razonamiento a través de un proceso de degradación física que lo encamina hacia una transformación emocional[4] hasta que llega a su muerte, como en un acto de liberación, anulando todos sus temores.
.
En esta novela resalta aún más el distanciamiento entre los sanos y quien se acerca a su muerte: Iván Ilich, además de saberse inútil ante sí mismo y un estorbo para sus hijos y esposa, debe padecer la indiferencia de sus amigos y, peor aun, de sus familiares, irritándose ante la alegría, la salud y la fuerza de todos ellos, quienes no logran comprender su estado ni su transformación, que le han llevado a comprender
.
“[…] que la felicidad es efímera y que mientras se es sano y se vive en la opulencia, la gente te quiere; pero que cuando padeces un terrible mal, lo único que desean los que te rodean es que te mueras para que ellos puedan llevar una existencia normal”.[5]
.
Así, ante la muerte, los seres humanos no sólo nos diferenciamos de los dioses (en caso de considerar su existencia) y de los animales, sino también de nuestros congéneres, transformándonos en individuos incomprendidos al momento de nuestro proceso de extinción.
.
Ante la diferencia y el aislamiento, el camino hacia nuestra muerte (por prolongado o breve que sea) termina siendo no sólo, en su caso, un proceso de degradación física, sino también, y sobre todo, el punto medular en que, como unidades, como minúsculos eslabones de una cadena que forma parte del cosmos, hallamos ante nosotros la vida que comenzamos a dejar (o que nos va dejando), la cual continuará con su ciclo.
.
Luego entonces, la verdadera razón de vivir tal vez sólo sea ese instante en que se precipitan las horas, los días y los años vividos para entender nuestra existencia de individuos en función de nosotros mismos y de los otros, aceptando que
.
“Somos, apenas, gotas de un río inmenso. Si una se pierde, millones y millones se disponen a remplazarla. Nada acaba con el ente que acaba, sino ―a lo sumo― su oscuro estremecimiento. La única ley positiva de la existencia es la de no atar el destino del mundo a la dimensión de lo individual”.[6]
.
Al final, somos un grano de arena en el cosmos, pero con una esencia que se percibe en un único instante (como flashazo en la oscuridad), un único instante en la desmesurada eternidad. Esa esencia es la conciencia de haber sido.
.
Habrá que preguntarse ahora ¿qué finalidad tiene esa esencia después de muertos? Claro, sólo en el instante de absoluta soledad, al enfrentar cada uno su propia muerte hallará respuesta. Ante el hallazgo intransferible, tal vez valga la pena cambiar la pregunta y cuestionar: ¿qué finalidad tiene esa esencia (de haber sido y estar siendo) mientras vivimos?

Título de la obra: Dos mujeres y flores
Autor: Fernand Léger (1881-1955)
.
[1] Véase: “Saberse un ser para la muerte, esencia del hombre en el Gilgamesh”; en el sitio web Mi Rosa de los vientos y su Norte.
[2] Jaime Torres Bodet. “Reflexión sobre la muerte”; en José Luis Martínez. El ensayo mexicano moderno. Fondo de Cultura Económica, Col. Letras Mexicanas, México, p. 47.
[3] Ibidem. p. 46
[4] Entregado a las anodinas convenciones del interés materialista (desierto de amor y mezquino), que lo llevan a vivir como un muerto (por su carencia de vida emocional, intelectual, cultural y social), apunto de morir, Iván Ilich repasa su vida y comienza a tener vida emocional.
[5] Guadalupe Obón L. “Prólogo”; en León Tolstoi. La muerte de Iván Ilich. Editorial Nuevo Talento. México.
[6] Jaime Torres Bodet. Op. cit. p. 47.
viernes, 11 de julio de 2008
Visión del mundo en Las flechas de Apolo: incertidumbre del hombre ante su finitud
 “Una novela, dice Ernesto Sabato, no se escribe con la cabeza, se escribe con todo el cuerpo”.[1] En este sentido, muchas de las cosas que expresan los autores en sus obras parecen oscuras ante el primer intento de explicación razonada sobre los porqués de lo escrito, dado que en el proceso de creación literaria interactúan las distintas fuerzas del “yo-inventivo”: fuerzas inconscientes y subconscientes se mezclan con las conscientes, con la voluntad creadora y con las ideas estéticas o filosóficas que el autor posee. Por eso, afirma Sabato, al final la obra es una visión o, mejor aún, una concepción del mundo.
“Una novela, dice Ernesto Sabato, no se escribe con la cabeza, se escribe con todo el cuerpo”.[1] En este sentido, muchas de las cosas que expresan los autores en sus obras parecen oscuras ante el primer intento de explicación razonada sobre los porqués de lo escrito, dado que en el proceso de creación literaria interactúan las distintas fuerzas del “yo-inventivo”: fuerzas inconscientes y subconscientes se mezclan con las conscientes, con la voluntad creadora y con las ideas estéticas o filosóficas que el autor posee. Por eso, afirma Sabato, al final la obra es una visión o, mejor aún, una concepción del mundo..
Testigo de la gestación de esta novela ganadora del Premio Internacional de Narrativa “Ignacio Manuel Altamirano” otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de México, pude ver al autor, Omar Ménez Espinosa, inmerso en prolongadas horas de lectura, redacción e investigación (en documentos del Archivo Histórico Municipal de Toluca y en museos médicos y de armamentos), sin descartar las horas dedicadas al tallereo indispensable para dar fin a Las flechas de Apolo, libro que con su publicación hoy cierra, para este autor, el proceso creativo de la obra (que abarcó poco más de un lustro) e inaugura el proceso recreativo de sus lectores.
.
La historia de Las flechas de Apolo se desarrolla en el lapso de un año: desde la noche del 28 de diciembre de 1829 hasta la de los Santos Inocentes de 1830 en San Joseph Tolotzinco, poblado de la Prefectura de Toluca. En este periodo se narran las vicisitudes por las que atraviesa la población de San Joseph al padecer, durante los primeros ocho meses del año 1830, la presencia con rostro pustuloso y tentáculos morbíficos del personaje principal del relato: LA EPIDEMIA DE VIRUELA.
.
Así como en la “Rapsodia primera” en la Ilíada de Homero se esparcen las flechas de Apolo infectadas con la peste luego de haber sido invocado este dios por el sacerdote Crises para acabar con los dánaos en venganza de no haber sido aceptado el rescate que ofreció por su hija, prisionera del enemigo, de la misma forma, la epidemia de viruela diezma a la población, propagándose entre los tolotzinqueños.
.
.
“Al principio el dios disparaba contra los mulos/ y los ágiles perros;/ mas luego dirigió sus mortíferas saetas a los hombres/ y continuamente ardían muchas piras de cadáveres”.[2]
.
El leit motiv del dios flechador nos recuerda que en la mitología griega y romana Apolo ―uno de los dioses olímpicos, hijo de Zeus y Leto, hermano gemelo de Artemisa― es considerado invariablemente como dios de la luz y el sol; de la música, la poesía y las artes, al regir en ellas la armonía, el orden y la razón; asimismo, es dios del tiro con arco; de la verdad y la profecía, y de la colonización (se dice que Apolo aconsejaba sobre la instauración de colonias; según la tradición griega, ayudó a los cretenses o arcadios a fundar la ciudad de Troya). También es considerado dios de la medicina y la curación, en este último caso, se menciona como el elegido para traer la enfermedad y la plaga mortal, y es capaz de poder curarla.
.
La etimología del nombre de este dios es incierta, se relaciona con los significados de “redimir”, “purificar”, “el que siempre dispara”, “unidad” (o, literalmente, “privado de la multitud”), “rebaño”, “asamblea” (por lo que Apolo sería el dios de la vida política) y, por supuesto, se le asocia con el verbo: “destruir”.
.
El total de vidas segadas por la viruela en San Joseph Tolotzinco, “según los medios gubernamentales” (p. 193), fue de seiscientas cincuenta a setecientas; en realidad, como lo atestigua el doctor Uruñuela, fue el doble, contando “niños, adultos y ancianos, mujeres y varones” (p. 193). Este fue el precio que pagó la población para librarse, después de ocho meses de incertidumbre, de la epidemia.
.
La salvación de los personajes que logran sobrevivir en la novela se consigue gracias a las medidas curativas y preventivas ―tanto médicas, como económicas y políticas en materia de urbanización sanitaria― aportadas por los integrantes de la Junta de Sanidad Municipal de la que forman parte los doctores José María Uruñuela, Miguel Castillo, Joaquín Martínez y Antonio Gallo, así como el fraile Francisco Muñoz y el señor José María González Arratia.
.
Luego entonces, las flechas apolíneas lanzadas contra la población tolotzinqueña no sólo permiten a los médicos del relato, principalmente al narrador, cuestionar los principios aprendidos como verdades en la Escuela de Medicina a fin de dar con el tratamiento eficaz para la
 curación de enfermos virolentos; las flechas también dan pie al inicio de urbanización y repoblación del municipio para que éste deje de ser “un triste villorrio habitado por tristes muertos… tristes muertos vivientes”. (p. 13)
curación de enfermos virolentos; las flechas también dan pie al inicio de urbanización y repoblación del municipio para que éste deje de ser “un triste villorrio habitado por tristes muertos… tristes muertos vivientes”. (p. 13).
Dios de la verdad y la profecía, de la colonización, de la medicina y de la curación, Apolo se presenta simbólicamente en San Joseph Tolotzinco disparando sus flechas para destruir o diezmar a la población, para poner en tela de juicio las verdades científicas y metafísicas, para exponer al hombre ante sí mismo en su condición finita y redimirlo ante la aceptación de su verdad individual: el egoísmo de saberse vivo, empeñado en la lucha por continuar respirando el mayor tiempo posible, pues, cito un pasaje de la novela:
.
“el deseo de inmortalidad es instintivo, nace en la médula de los huesos, circula con la sangre y baña todas las fibras, tejidos y vísceras del organismo, forma parte de la naturaleza corpórea y obsesiona a los animales y a los hombres […] el raciocino nos hace entender que al final, la muerte, triunfadora, nos envolverá con su frío sudario y aún así, rogamos por que se nos concedan unas pocas bocanadas más de aire, aunque sean breves; suplicamos por unos instantes más de vida consciente”. (p. 202)
.
Retomo las palabras de Ernesto Sabato cuando afirma que: “aunque el ser humano vive en su tiempo y es necesariamente un ser social e histórico, también subsiste en él el hecho biológico de su mortalidad y el problema metafísico de la conciencia de esa mortalidad, su deseo de absoluto y de eternidad”,[3] por eso, señala el autor de El túnel: “La novela [como género literario] intenta explorar y encontrar un sentido en la existencia del hombre […], intenta dar la totalidad [de éste]”,[4] y ese sentido, esa totalidad no es otra cosa que el encarnizado examen de la condición humana.
.
En la epopeya[5] contemporánea de Las flechas de Apolo se transforman en ficción las biografías de personajes reales quienes, al lado de los personajes ficticios, se enfrentan contra la epidemia, develando en sus actos la inevitable condición humana ante la incertidumbre de la finitud.
.
En esta lucha por la sobrevivencia, no importa si se es pobre o rico; médico, brujo sacerdote o profano; hombre, mujer, niño o anciano; loco, cuerdo o paranoico; español, criollo, mestizo o indígena…, cualquiera busca la curación del cuerpo o, en caso extremo, la salvación del alma.
.
Ninguno escapa a esta condición humana: ni don José Hermógenes quien, no obstante haber permanecido en cuarentena voluntaria en la azotea de su casa, tropieza al salir de su refugio y muerte; ni doña Hipólita, la vieja recolectora de perros callejeros encomendada a la protección de San Roque; ni el doctor Castillo, refugiado en el suicidio; ni siquiera el propio narrador, el doctor Uruñuela, a través de cuya voz y conciencia el lector no sólo se entera de los avances y límites sobre los conocimientos médicos de la época, así como de los acontecimientos históricos no tan remotos (como la lucha de Independencia y la participación de masones escoceses y yorkinos en las reformas políticas), además de los contextos tecnológicos y socioeconómicos que condicionan las actitudes de los personajes. A través de esta voz narrativa el lector también establece empatía con el médico, con la inevitable incertidumbre de éste y con su oculto egoísmo, reprimido en un sentimiento de culpabilidad.
.
Así, Omar Ménez Espinosa examina, a través de sus personajes, la condición humana ante esta lucha contra la mortalidad y para ello se sirve de distintas técnicas narrativas como: la crónica (que parte de acontecimientos reales y se mezcla con los ficticios), el diario personal, el uso de planos alternos para relatar acontecimientos desarrollados en distintos espacios y tiempos, el ensayo científico y literario, la trascripción de documentos oficiales y el leguaje cinematográfico, evidente este último en el capítulo que cierra la novela.
.
No sé si Las flechas de Apolo sea una novela que trascienda la época contemporánea a su autor, eso sólo ustedes, posibles lectores, y los lectores posteriores a ustedes, podrán decidirlo.
.
Considero, al menos, que es una gran novela si tomamos en cuenta que “las grandes novelas son aquellas que transforman al escritor (al hacerlas) y al lector (al leerlas)”. Por eso, dice Ernesto Sabato, la palabra “agrado” o la palabra “placer” no tienen nada qué ver con esta clase de literatura. “No se escribe para agradar sino para sacudir, para despertar”.[6]
.
Espero, entonces, que al leer Las flechas de Apolo, más que resultarles agradable o placentera la obra del doctor Omar, les sacuda o les despierte emociones ocultas en el inconsciente de cada uno de ustedes al serles develada, con la lectura, la concepción del mundo entramada en la obra, la cual, si bien fue escrita con todo el cuerpo, deberá leerse no sólo con la cabeza, sino, también, con el cuerpo entero.
.
Texto leído en la presentación del libro el martes 27 de mayo de 2008 en la Capilla Exenta de la ciudad de Toluca, como parte de las actividades de la Feria Nacional del Libro 2008 (FENIE), organizada por la UAEM.
.
 [1] Ernesto Sabato. “La obra como visión del mundo”; en: Antología de textos sobre lengua y literatura. UNAM, México, 1971, p. 176.
[1] Ernesto Sabato. “La obra como visión del mundo”; en: Antología de textos sobre lengua y literatura. UNAM, México, 1971, p. 176.
[2] Omar Ménez Espinosa. Las flechas de Apolo. UAEM, México, p. 9. Para las siguientes citas de este libro sólo indico entre paréntesis la página.
[3] Ernesto Sabado. Op. cit. p. 177.
[4] Ernesto Sabato. “Las letras y las bellas artes”; en: Antología de textos sobre lengua y literatura. UNAM, México, 1971, p. 183.
[5] Epopeya porque consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria para un pueblo en torno a la figura de un héroe que representa sus virtudes de más estima.
[6] Ernesto Sabato. “No se escribe para agradar…”; en: Antología de textos sobre lengua y literatura. UNAM, México, 1971, p. 198.
jueves, 10 de julio de 2008
In memoriam
y quedarán contigo
cuando me haya ido;
en todas acabo diciendo:
Cuánto te he querido.
.
Hay cosas que escribo en la cama,
hay cosas que escribo en el aire;
hay cosas que siento tan mías,
que no son de nadie.
.
Hay cosas que escribo contigo
y hay cosas que sin ti no valen;
hay cosas, hay cosas
que acaban llegando tan tarde.
.
Carta urgente. Rosana Arbelo.
.
“Nació en 1984 de puro milagro porque se le pasó la hora por un mes, desde entonces llega tarde a sus compromisos. Fue buen estudiante hasta la primaria. Cineasta frustrado, terminó casualmente dedicándose a uno de sus mayores gustos: la escritura. Para instruirse en ello cursó el diplomado de Creación Literaria de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Actualmente cursa la carrera de Creación Literaria en la UACM. Tras una invitación de Víctor Corrales a mediados de 2007 para participar en una exposición multidisciplinaria, crea un proyecto del que se deriva el colectivo literario In-mural”.[1]
En una de sus tradicionales recapitulaciones de año,[2] de las que acostumbraba enviar a sus amigos y contactos por correo electrónico, y en las que no falta el toque humorístico (a veces sarcástico) que lo caracterizó, dejó dicho: “Soy feliz. Sé que es fugaz y puede cambiar mañana. Lo importante es que soy feliz en estos momentos. Me siento pleno.
“[…] En lo poco que puedo hurgar de mi pasado, escasas cosas se comparan con las que ocurrieron este 2005. […] Este año mi corazón fue azotado como cuando adolescente. Caí y me levanté y volví a caer para levantarme nuevamente.
“[En el aspecto escolar,] es difícil que las cosas sean como a los 15. Para ser sincero, no me parece que ninguna escuela vuelva a ser lo que fue la prepa. Sí, no niego que disfruté de la Escuela de Escritores. Me reencontré con una parte que había olvidado. Este año en particular, los dos semestres que lo conformaron, académicamente hablando, no me fueron tan entrañables como los anteriores. Aún así agradezco la introducción que tuve a la televisión y la novela. Produje en la materia de Cuento uno de mis trabajos predilectos aunque de los menos cercanos emocionalmente. María Elena me alentó a escribir algunos de mis mejores dramas en su clase. No podré dejar de maravillarme con Verónica Murguía. Me fascina, me embelesa. Abrió un mundo desconocido para mí y para el que estaba bloqueado. Soy ahora gustoso de la Literatura Infantil y aquella que encasillan como fantástica. Por otra parte, aunque todo apunte a que estoy negado para escribir poesía, logré tomarle cariño gracias a María de la Cruz Patiño. Habré de [reconocerle] el acercamiento al que me motivó. Hoy puedo decir que leo la Poesía con otros ojos y mi ser se ilumina con ella. Así mismo debo agradecer a Bernardo Ruiz el que no me haya reprobado. Quizá, después de todo, no soy tan malo para la novela. Ignoro por qué aprobó mi trabajo, pero sin él no podría presumir que soy egresado de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Y es un gusto saber que no volveré en enero a un nuevo semestre, se estaba volviendo una obligación y no un gusto el asistir a clases.
“[De mis mayores logros]: Dicen que he cambiado, no a todos les agradaron los cambios. Me es inevitable cambiar, soy un ser humano y es parte de mi proceso de maduración. Lo que sí puedo asegurar es que he trabajado en cambiar actitudes por las que me llamaron grosero, patán e hiriente.
“En otro aspecto, estoy muy satisfecho con mi cuento La esperanza-Despeñadero que escribí a lo largo de la primera mitad del año y contentísimo con toda mi producción de teatro del 2005. Pero lo que más adentrado llevo en mi ser es un hombre y dos libros: La historia interminable y Las aventuras de Huckleberry Finn.
“[…] Siempre hay un lado malo. Lo peor que sucedió este año es haber adquirido la adicción al internet y en específico al chat. Puede sonar ridículo, pero trajo consigo varios problemas entre los que puedo destacar la impuntualidad, el bajo rendimiento escolar, perderme de muchas citas y eventos de mi interés, el aumento en el recibo telefónico, desvelos y regaños. Me gusta siempre rescatar el lado positivo y creo que en él entra haber ganado varios cuates.
“[…] No siempre soy muy expresivo. No estoy seguro de haberles dicho a las personas que son importantes en mi vida que las quiero. Espero y lo tengan presente. Se los recordaré con más frecuencia. Aún hay tiempo, si es que la muerte no viene por mí antes”.
Que así sea, Aarón, querido “Goruco”, querido “Chipocludo” y más que eso: “Retechipocludo”[4]
Hay cosas que se lleva el tiempo
sabe Dios a dónde;
hay cosas que siguen ancladas
cuando el tiempo corre;
hay cosas que están en mi alma
y quedarán conmigo
cando me haya ido;
en todas acabo sabiendo:
Cuánto me has querido.
.
Hay cosas que escribo en la cama,
hay cosas que escribo en el aire;
hay cosas que siento tan mías,
que no son de nadie.
.
Hay cosas que escribo contigo
y hay cosas que sin ti no valen;
hay cosas, hay cosas
que acaban llegando tan tarde.
Hay cartas urgentes que llegan
cuando ya no hay nadie…
.
Carta urgente. Rosana Arbelo.
.
Hace un mes se veía débil, pero con la fortaleza y el humor para dejarnos esperanzados en una pronta recuperación. Sin embargo, 15 días después, algún debilitamiento debió tener porque lo remitieron a cuidados intensivos. Todos cruzamos los dedos porque su fortaleza (emocional y espiritual) no le faltara para resistir otro poco... pero el destino es adverso en estos casos. El 10 de mayo nos dejó.
Ahora, Aarón está bien, sé que es energía en el cosmos. Nos despedimos a tiempo. Estuve en vida con él y él conmigo cuando nos necesitamos. Cumplió su ciclo: vivió como quiso, amo cuanto pudo y su existencia alcanzó a SER, a desplegarse en vida hasta ser feliz y compartir esa luminosidad de alegría.
Está en paz con la vida, puede partir y, extrañándolo quienes nos quedamos y lo recordaremos, le agradecemos por habernos dejado estar en su vida (y por haber estado en la nuestra).
Reconozco que se fue joven y que le faltó mucho por vivir y aprender, pero presiento que tenía un límite ―más corto que el de nosotros― y estaba preparado para ello, incluso sin saberlo, o sin saberlo conscientemente.
(Confieso que me duele su ausencia, pero quiero dejarlo ir para que no deje de ser energía. Suelto su cordón de plata, aún atado a mí, para que su espíritu se eleve a donde tenga que llegar…).
(20/julio/1984-10/mayo/2008)
Lobby de la UACM, México, D. F.;
miércoles 4 de junio de 2008.
Ciudad interna, 9 de julio de 2008.
.
Y porque al mirar para arriba en las ciudades, buscando cúpulas, “pienso en verde”,[5] añorando las pláticas del Arqui Teddy (Francisco Di Nardo; Argentina 7/diciembre/1950-1/mayo/2008), volador de parapente, volador de la vida, amigo eterno radicado en mi eterno Norte apuntado al Sur…, amigo-íntimo por siempre de mi amiga-hermana Pepiò…
.
Y porque no he de olvidarlos, Aarón y Teddy, como no olvido a otr@s (en espera de encontrarl@s sorpresivamente en las calles de mi Ciudad interna: Alberto Antonio Salgado Barrientos, Esvón Gamaliel…)…
.
Y porque los he querido…, y porque hay cosas que sin ustedes no valen la pena…; mientras nos encontramos, acá les recuerdo… con mis palabras, con mis cartas...
[1] Autobiografía para la exposición del proyecto In-mural.
[2] Correo electrónico: Mensaje: Recapitulación anual, fecha: 2005.
[3] Correo electrónico: Mensaje: Mi tradicional recuento anual, fecha: 2 de enero de 2008.
[4] Seudónimos de Aarón en el Messenger.
[5] Por nuestras promesas de reencontrarnos en Buenos Aires para compartir una Heineken, como la que nos hermanó en Palermo.
lunes, 30 de junio de 2008
¿Por qué Isla de madréporas?
En el caso de Isla de madréporas, la realidad que observo y expreso poéticamente es la de la relación amorosa, que es un hecho de la vida cotidiana. Trato el sentir amoroso como una realidad sensual (tangible en los sentidos) y fértil (sexual), por momentos, pero cruda, casi siempre, por la imposibilidad de comprensión en la pareja.
.jpg)
Elisena Ménez Sánchez. Isla de madréporas.
Centro Toluqueño de Escritores, A. C.,
ISBN 978-970-9995-20-6, México, 2007, 44 pp.
La relación amorosa es como el mar: por momentos tranquilo, estable; por momentos intempestivo, innavegable y destructivo; con mucha vida en sí mismo, inmenso e inabarcable.
Las relaciones de este tipo son fecundas en afecto y deseo, pero después de un maremoto de pasión todo lo alcanzado puede perderse. Se termina por no tener nada: ni a la pareja ni a uno íntegro en sí mismo.
Sin embargo, aun en las rupturas afectivas se gestan actitudes, sentimientos y pasiones: ira, soberbia, avaricia, envidia, celos, dolor, sufrimiento y olvido, y como parte de esa fertilidad, el individuo se reconstruye para volver a ser en sí mismo.
Así es como, a partir de la relación afectiva, la pareja, primero, y, en su caso, el individuo, después, se vuelven islas de madréporas, islas de coral que, para existir, se forman por miles de motivos y sentimientos plenos de vida y, con el tiempo, estos motivos y sentimientos se van endureciendo como si se calcificaran.
Sin embargo, a pesar de ese endurecimiento que genera el tiempo, las emociones son corales indispensables, y por ende valiosos, que fecundan vida a su alrededor. No otra cosa es la madrépora: pequeño animal que vive en los mares intertropicales y, al integrarse en colonias con otros seres de su misma especie, forma escollos o islas a partir de sus formas arborescentes y calcáreas.
Alguna vez me preguntaron cuál era mi propuesta, qué pretendía renovar con mis poemas, a lo que respondí y respondo: mi propuesta es simple: escribir lo que escribí; mi pretensión: expresar mi voz poética y explorar en ella mis posibilidades. ¿Renovar? Nada, no estoy renovando nada fuera de mí. Escribo, y lo hago, como quiero hacerlo: buscando la efectividad de lo que deseo no sólo expresar sino también provocar en mí como lectora inmediata.
Si después de mí hay otros lectores y ellos quieren valorar si es bueno o malo, eficiente o deficiente lo que escribo, pues ya es asunto de ellos, que para eso son lectores, y en ese sentido el juicio de cada quien es respetable. Pues, una vez publicados, los poemas son libres y se rehacen en la percepción de cada lector.
Siempre es mejor que el escritor escriba sus poemas, que el lector los lea y que el analista o el crítico se encarguen del resto, si se les antoja.
Queda, pues, mi Isla de madréporas a la consideración de ustedes, indispensables (y por eso apreciados, aunque desconocidos) lectores.

Lectores de Isla de madréporas en el Ágora del Parque Naucalli, de izquierda a derecha: Arturo Herrera, Natalia Olvera, Víctor Aguilar, Elisena Ménez, Fernando Zerón y Odilón Ortiz.
- Odilón Ortiz Trujillo. Presentación de Isla de madréporas.
- Eduardo Osorio. Crestomatía de Elisena Ménez.
domingo, 29 de junio de 2008
¿Quién es-soy-somos Puck?
 In that open field
In that open fieldIf you do not come too close, if you do not come too close,
On a summer midnight you can hear the music
Of the weak pipe and the little drum
And see them dancing around the bonfire.
T. S. Eliot. Four Quartets.
 buena suerte y motivo para que pensemos que nuestra vida […] puede ser también afectada por ellas o por ciertos misterios no menos genuinos que estos”.[2]
buena suerte y motivo para que pensemos que nuestra vida […] puede ser también afectada por ellas o por ciertos misterios no menos genuinos que estos”.[2]En Inglaterra, puck o hobgoblin son los nombres tradicionales que se dan a los gnomos, caracterizados como espíritus alegres y traviesos que se divierten enredándolo todo y riéndose de la locura de los hombres. “La palabra puck o pook significaba originalmente un demonio dispuesto a hacer maldades a un hombre malvado, y Robin Goodfellow fue en una época un nombre popular del Diablo”.[4]
Con mucho de trasgo y de elfo, con algo de sátiro, el Phooka irlandés y el Puca galés, mezclados con el diablo de los aquelarres ingleses (Robin Goodfellow[5]), William Shakespeare le dio identidad al más famoso, inquieto y travieso duende del mundo literario: Puck, alegre vigilante nocturno en Sueño de una noche de verano.
.
Sin embargo, la figura de este personaje se halla también en Nymphidia (1627), poema de Michael Drayton (1563-1631), y sugirió el título de dos libros de Rudyard Kipling (1865-1936): Puck of Pook’s Hill (publicado en 1906 y traducido al español como Puck, el de la colina Pook) y El Retorno de Puck (editado en 1911).
Northrop Frye indica que “hay un libro famoso de Robert Burton llamado Anatomy of Melancholy donde menciona a los espíritus del fuego, que son los que confunden a los viajeros con ciertas ilusiones. A esos espíritus ‘les llamamos Pucks’”.[6] Por su parte, Manuel Machado (1874-1947) también le dedica un poema a este personaje en Fantasía de Puck.
Puck también es el nombre del décimo satélite conocido de Urano[7] y fue descubierto mediante el Voyager 2 por Stephen Synnott en 1985. La distancia media entre este satélite y Urano es de 86,010 kilómetros; su radio ecuatorial es de 77 kilómetros y su albedo geométrico visual,[8] de 0.07, lo que lo hace oscuro y difícilmente detectable.
pues si os mostráis indulgentes,
pronto enmendarnos querremos.
Y como que soy Puck,
por honesto conocido,
si la inmerecida suerte
de escapar de la serpiente
el vergonzoso silbido
por hoy logramos tener,
os prometo que bien pronto
todo estará corregido.
De lo contrario, señores,
tachad al Puck de embustero.
Os doy, pues, las buenas noches.
Vosotros dadme las manos,
si es que quedamos amigos,
y en recompensa, yo, Robin,
todo dejaré arreglado.
FIN[9]
 Título de la obra: Puck
Título de la obra: Puck
Autor: Joshua Reynolds (1723-1792)
.
[1] G. Wilson Knight. “La diversidad en la tierra de las hadas”; en: Apuntes sobre el sueño de una noche de verano. Edición, traducción y notas de Martín Casillas, Edit. El Globo Rojo, Colec. Cuadernos del Taller de Lectura de Shakespeare, No. 1, México, 2004, p. 49.
[3] Harold C. Goddard. “Sobre la imaginación”; en: Apuntes sobre el sueño de una noche de verano. Op. cit., p. 52.
[4] Harold Bloom. Shakespeare: la invención de lo humano. Trad.: Tomás Segovia, Grupo Editorial Norma, Bogotá, Colombia, 2001, p. 171.
[6] Northrop Frye. “Puck y las criaturas del mundo-del-bosque”; en: Apuntes sobre el sueño de una noche de verano. Op. cit., p. 89.
[7] Las otras nueve lunas uranianas son: Cordelia, Ofelia, Bianca, Cresida, Desdémona, Julieta, Porcia, Rosalind y Belinda.
[8] Del latín albēdo, blancura; es la razón entre la energía luminosa que difunde por reflexión una superficie y la energía incidente.
[9] William Shakespeare. Sueño de una noche de verano. Trad.: Ma. Enriqueta González Padilla, UNAM, Colec. Nuestros Clásicos, No. 80, México, 1996, p. 176.