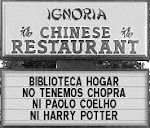Una se esmera corrigiendo un libro, deshierbando la maleza de errores ortográficos, ordenando primigenias jerarquías tipográficas en formato word (sólo para dar una obvia guía a quien diseñará el libro, a fin de que pueda discernir entre párrafos, títulos, subtítulos, citas, transcripciones, incisos…) y dando uniformidad al texto a partir de criterios editoriales (uso de mayúsculas y minúsculas, versalitas, cursivas, negritas, etcétera).
Una
doblega las vértebras ante el texto para hacer del orden de las palabras —a
veces caótico— una armonía cósmica inteligible para el lector. Incluso, una desentraña
de la frigidez intelectual de un autor no apto para la escritura lo que éste quiso
decir y la forma como pretendió decirlo, procurando mantener su estilo con la
finalidad de no rebasar los límites lingüísticos a los que podría llegar o manteniendo
su altura (cuando es de altos vuelos).
Ante
ese esmero, que por momentos se vuelve una lid de ingenio contra
palabras-rocas-informes
—combate donde el intelecto se escuda tras diccionarios (de conceptos, de sinónimos, de dudas del lenguaje, ideológicos…), manuales y búsquedas en fuentes fidedignas—, inevitablemente (a veces, a pesar del texto y, a veces, a pesar del autor), una sale triunfante ante la legibilidad y la uniformidad obtenidas, que iluminan como si el pulimiento hubiese desentrañado del Averno la presencia angelical del número áureo (de buen gusto para todos, aunque pocos sepan que está ahí, porque lo miran sin verlo).
—combate donde el intelecto se escuda tras diccionarios (de conceptos, de sinónimos, de dudas del lenguaje, ideológicos…), manuales y búsquedas en fuentes fidedignas—, inevitablemente (a veces, a pesar del texto y, a veces, a pesar del autor), una sale triunfante ante la legibilidad y la uniformidad obtenidas, que iluminan como si el pulimiento hubiese desentrañado del Averno la presencia angelical del número áureo (de buen gusto para todos, aunque pocos sepan que está ahí, porque lo miran sin verlo).
En
esa lucha de mente y cuerpo contra las palabras, una grita fuerte contra ellas y
éstas chillan, como bien decía el poeta Octavio Paz.
Una
se esmera en la óptima entrega de su labor (con fatiga intelectual y física de
por medio), sin considerar las manos en las que se deposita el resultado: a
veces diestras, otras confiadas y, por desgracia, algunas garras burdas.
Cuando
se recibe de vuelta el trabajo montado en un diseño, una vuelve a encorvar el
lomo y a hacer de los ojos lupas para observar de nuevo el contenido y atrapar
la gordita errata con patas de chinche o el tramo de incoherencia que se pudieron
haber filtrado en la corrección, y —como quien bajo el atardecer le mira las
chichis a cada hormiga— una busca el detalle o su ausencia dentro y fuera de la
mancha tipográfica.
Es
el momento de la cacería más fina, más precisa y silenciosa: ojos y mente (también,
a veces, a pesar del diseño) buscan insistentes el brillo áureo en la uniformidad
de las paginas y sus folios, acordes con el contenido del índice, en la detección
de líneas viudas y huérfanas, en el uso correcto de guiones, rayas, silabación,
sangrados, interlíneas, descolgados, pantones…, página a página, párrafo a
párrafo…
En
este rastreo de la presa, una habla suavemente con el texto (y a veces despotrica
contra algún diseñador con falta de pericia; una no se encabrita contra el
diseño porque éste tiene lo más importante: el contenido y las constantes de
las formas gráficas); con dulzura lo expurga, como quien atrae a un gato
solovino para compartirle caricias o alimento necesario y, cuando se le tiene confiado
entre las manos, le tusa las lanas que tanto daño le hacen.
En una cacería así
de meticulosa, cómo hace ruido la imprudencia del autor o del responsable de
algún texto (por
lo regular más consciente el primero) que, luego de recibir el documento corregido sobre el que se
dobló la espina y antes de pasarlo a diseño, lo “depura” sin corregir más
nada que no sea el cierre, a diestra y siniestra, de espacios entre palabras, porque
en el procesador de textos básico —que además no
sabe usar— los ve abiertos y, también, porque olvidó, primero, que una
es cazadora de manchas y espacios, de marcas y ausencias, y, segundo, que se le
hizo saber en la entrega del documento corregido que ya estaba limpio de
espacios dobles (de los tantos que tenía en su original).
Hace ruido el
rebuznar de ese acto porque, cuando vuelve a una el texto formado en un diseño,
además de buscar la presa ortotipográfica oculta, se distrae la mente al anular
—como las bolitas en el antiguo videojuego
de Pacman— la plaga de gazapos que brincan distrayendo permanentemente
para que no se encuentre la errata mayúscula.
Moraleja: si usted es autor o el responsable de un texto que debe ser
impreso y tiene un corrector de estilo editorial que le ayuda, no olvide
consultarlo sobre el trabajo que él hace para usted. Consúltelo antes de cagar
la labor del diseñador y del corrector —a quien
horas cuerpo: principalmente nalgas, vértebras y dedos, así como horas
intelecto le cuesta llegar a un buen resultado— y, ante
todo, consúltelo antes de hacer mierda su propio libro o el libro del que usted
es responsable.
Aquí las imágenes de un segmento del
texto ya “limpio” entregado por el corrector a quien lo contrató y, por último,
el texto que el personaje de las garras entregó para su diseño (después de
“depurar” el trabajo ya hecho) y donde brincan, libres de su imprudencia, los
gazapos-teporingos, los gazapos-sapos, los gazapos-liebres, los gazapos-trogloditas
y hasta torpes gazapos-gigantes-de-Flandes, mientras la erratas discretas andan
por ahí desplazándose en su acompasado vals: